Algunos afirman que todo lo que conocen se contiene entre las cuatro paredes de sus mentes, de alguna manera están en lo cierto; sin embargo, lo que no saben es que esas paredes distan tanto una de otra como lo hacen los límites del universo. Debido a su condición hay quienes los dan por muertos, con la frialdad del raciocinio moderno los consideran vegetales; son abandonados en los rincones de las casas, se convierten en muebles empolvados por el tiempo y el descuido; vegetan apaciblemente debajo de una mesa; se sientan en el piso y mueven alguna extremidad en secuencias idénticas; o se quedan parados en el centro de alguna habitación con la mirada fija, en algún objeto de su interés.
A veces caminan sin rumbo, alguna vez un niño, paciente suyo, con la naturalidad de cualquier otro infante, emprendió a gatas un maratónico avance, no se percató del momento en que tropezó con los desniveles de una escalera, rodó hasta el piso de la planta inferior. Cuando sus padres lo encontraron, pues lo habían descuidado unos instantes para entregarse a un momento de arrumacos amorosos en la cocina, confiados en la inmovilidad del pequeño, lo hallaron magullado, boca arriba, moviendo tenaz brazos y rodillas, como si continuara en la posición adecuada para seguir avanzando.
Este tipo de anécdotas eran parte común de su vida. En la clínica, como un montón de guijarros, ellos esperaban en fila todos los días, tiesos como estatuas, pero sin tener ese aspecto tan característico y despreciable de las personas “idas”. En realidad siempre han exhibido una apariencia absolutamente normal y podrían pasar como personas ordinarias hasta el momento en que se intentara interactuar, infructuosamente, con ellos.
Así pues, ese era su trabajo, esa era su pasión, su espíritu curioso le exigía tal empresa. La naturaleza de su ocupación, como ya debe adivinarse, era la de tratar infantes con un tipo de autismo extremo. Existen diferentes niveles de esta enfermedad, desde el más benevolente que se caracteriza sólo por una leve disociación social, llamado síndrome de Asperger; al que sigue el autismo típico en el que los enfermos aún pueden ser tratados, aunque con gran dificultad; hasta llegar al autismo crónico que se considera totalmente incurable, cuyas víctimas jamás pronuncian una palabra, ni reaccionan a clase alguna de estímulos externos. Era precisamente con estos pacientes con quienes solía trabajar; siempre con la esperanza de comprobar su teoría que, en cada oportunidad, exponía los padres de sus pacientes. La conversación daba inicio con el lamento de algún padre desdichado:
-Me duele verlo, doctor, yo quisiera que superara su enfermedad, que fuera como nosotros, que entienda las cosas del mundo.
-¿Ha leído usted a Leopoldo Lugones, La estatua de sal, para ser más precisos?- respondía el doctor.
-No señor, no me gusta leer.
-Pues verá usted -decía después de un leve suspiro- en ese cuento hay una especulación muy interesante: se afirma que los anacoretas, aquellas admirables personas que viven en soledad y ascetismo, son quienes con su fe y con sus tenaces oraciones evitan que el cielo se colapse sobre la maldad de los hombres. Me gusta imaginar que quizá algo parecido ocurra con estos pobres desgraciados, acaso sean ellos quienes mantengan gracias a una especie de conexión sobrenatural y extraña el orden del cosmos como lo conocemos.
Normalmente el padre quedaba perplejo.
En realidad el doctor creía que se podía generar un mundo como se crea un poema, que se puede programar la realidad de la misma manera en que se configura un software informático. Algunos lo hacen de manera natural, son poetas de la realidad porque nacieron bajo el dedo de dios, otros lo logran artificialmente y con un trabajo de ascetismo y privaciones constantes. A éstos los llamamos milagros, santos, iluminados; mientras que la gente común se mantiene toda su vida -salvo raras y casi cuánticas ocasiones que de ocurrir duran sólo segundos- en el inmediato mundo material; los autistas, que corresponderían a la primera categoría de aquellos que tienen el don innato, hacen fluir su existencia a través de los secretos metafísicos de la realidad; los iluminados, que han tenido la fortuna de vislumbrar desde este lado del mundo aquel otro grado de verdad, mantienen la media entre ambos estados.
El doctor había intentado ya decenas de veces enlazarse con ellos. Esta vez lo intentaría por medio de una interface cerebral. Era un procedimiento complicado, había que abrir una cavidad en la espina dorsal que comunicara impulsos bioeléctricos, producidos artificialmente, del sistema nervioso de los pacientes, al cuerpo del doctor, para que éste pudiera acceder al campo de visión de los enfermos. Era un proceso delicado, un solo desfase de aminoácidos era suficiente para arruinarlo todo. A pesar de ello, tan grande era la devoción a su trabajo y su ansia de conocimiento que decidió intentarlo, incluso sin el consentimiento del instituto. Clandestinamente armó el aparato en un sótano y se las arregló para trasladar de la clínica a alguno de sus pacientes. El experimento comenzó con un par de incisiones pequeñas hacía la médula espinal, introdujo en ellas un buen tramo de fibra óptica, con dirección al cerebro, hasta que la sonda que monitoreaba las reacciones del pequeño, lo indicó pertinente.
El chico pudo intuir el puerto que se conectaba a su sistema nervioso, una vez invadido el flujo eléctrico de sus pensamientos adivinó, como en un plano lejano y tenue de su cotidianidad, las intenciones del doctor, quien a su vez, y ya enchufado a la máquina mediante el mismo procedimiento, hacía todo lo posible por configurar mentalmente un protocolo de enlace para fundirse con él en un solo flujo mental. Sin embargo, los moduladores bioquímicos no estaban calibrados adecuadamente. Hubo cortos circuitos, desfases en los niveles de electroquímica que conectan al cerebro con la máquina. Así, el mundo de deleites estéticos y metafísicos que experimentaba el pequeño le fue vedado, y en el primer momento percibió no más que un caótico feedback con resonancias de ideas incomprensibles. No había luz, pero las nociones podían ser escuchadas en sinfonías endemoniadas de fricciones y sonidos de matices deslumbrantes. Sería inútil describir cuáles eran las percepciones reales del chico, el nivel de consciencia al que tienen acceso los que son como él es inimaginable para el común de los mortales y, aunque yo, por algún milagro de la biología humana, tuviera acceso a ellas, me sería imposible referir una sola palabra acertada si quiera para esbozarlas. Lo que nuestro doctor percibió, en el último momento, en el segundo exacto del equilibrio bioeléctrico, fue la emanación radiante de incalculables puntos de luz, todos interconectados con filamentos luminosos, como la red computacional de un ordenador cósmico. Ese era el universo, el ánima de cada uno de los seres materiales e inmateriales, el soplo de vida de todas las partículas del espacio que se buscan unas a otras para recuperar la unidad primigenia. Tales revelaciones tenían su precio y ese precio era el silencio. Sin importar los esfuerzos del pequeño por enlazarse al doctor y trasmitirle eso que tanto ansiaba; los componentes de la máquina de flujos eléctricos, configurados con más emoción que minuciosidad, ignoraron el software de regulación de las endorfinas; un aumento en el voltaje produjo una reacción en cadena que calcinó, con placer dopamínico, cada una de las neuronas del científico.
Cuando lo encontraron era una estatua. Y fríamente lo anexaron a los otros enfermos, a los que él había tratado. Pero no era como ellos, él no poseía lo que a éstos había confiado la naturaleza en sus indescifrables designios. Él fue el último en intentarlo. Después, cualquier esfuerzo por ayudarlos fue considerado una pérdida de tiempo.
Todo resultó en vano, jamás alguien podría hacerlos cruzar el abismo de su infinito encierro, jamás podría emerger palabra alguna de sus bocas lacradas por el destino y la eternidad. Y ellos, con la inconmovible penitencia de los sabios, habían aceptado su silencio místico, comprendían, no sin un poco de lástima, que jamás compartirían los algoritmos del ser, ni los códigos de la programación del universo que sólo ellos sabían; estaban conscientes de que su condición era inmutable e imperecedera y de que tendrían que soportar, a lo largo de los siglos, ser tratados como enfermos, como vegetales, objetos inservibles; y ser, no obstante, los puntos nodales, los depósitos de las claves que el universo otorga a los mortales para que cada uno desentrañe por sí mismo, y sin ayuda de nadie, los misteriosos del alma y las inquietudes esenciales del ser. Y sobre todo, eran conscientes de que ese conocimiento se lo llevarían, por siempre, a la tumba.

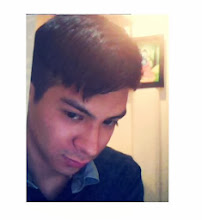











No hay comentarios:
Publicar un comentario