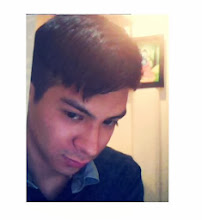Y entonces me asomé por balcón y lo vi. Y al instante supe que era ese, precisamente ese y no otro. Qué importaban los miles de automóviles azules que hay en el país. Yo podría reconocerlo a cualquier distancia, en cualquier momento. Y por un instante todo pareció tan natural, tan cotidiano, como si toda la noche hubiera sabido que estaba ahí, como si el tiempo nunca hubiera pasado o como si hubiera retrocedido; como si un bucle travieso me hubiera atrapado y llevado a aquellos tiempos. Pero la sensación duró apenas tres segundos. Después me di cuenta de que el tiempo sí había pasado, de que no retrocedería y de que el azar no me reservaría jamás una experiencia que violentara las leyes de la física del universo. Y entonces se me revolvió el estómago. No por asco, sino por una mezcla de miedo y ansiedad, o de incertidumbre y acidez, o de dolor y alegría, o quizá más bien de sorpresa y desamparo ante lo que venía. Quise huir, pero también quise atrincherarme a encarar lo inevitable, y quise observarlo todo desde un ángulo seguro, como en tercera persona. O de una manera más vaga e ingenua aún, como en la posición de un desprevenido que se hubiese extraviado en una obra de teatro sin darse cuenta de que todo era un espectáculo, sino hasta la caída del telón. Y es que no sabía, no sabía qué tenía que hacer. A pesar de haber imaginado tantas veces un encuentro fortuito, a pesar de haber imaginado montañas de situaciones probables donde nos cruzábamos de nuevo en cualquier rincón de esta ciudad monstruosa, que a pesar de todo es diminuta… ¿qué le iba a decir? ¿cómo iba a actuar? ¿tenía que portarme indiferente o correr a sus brazos? Sé la mitad de las respuestas, porque sé lo que yo hubiera querido, pero no lo que era políticamente correcto. Imaginé que lo mejor sería darle un poco de crédito, y hacer lo que ella hubiera hecho: huir.
La música seguía sonando y mientras pensaba todo aquello apuré de un trago la cerveza que tenía en la mano. No me siento bien, dije, quiero irme, dije. Nadie cuestionó nada. Y me dirigí escaleras abajo rumbo a la salida temiendo a cada paso lo que presentía como inevitable… pero que no ocurrió. Quizá ya se me había adelantado, quizá vio mi silueta a la lejanía o entre las sombras, y, un paso delante de mí, había emprendido la retirada sin dejar una sola huella, o una pequeña nota de su aroma.
Afuera constaté algo que no necesitaba, ese era, y lo supe desde el primer segundo, sonreí. La eterna capa de polvo seguía allí, faltaba la misma pieza frontal, el mismo juguete colgaba del retrovisor; incluso estaba justo donde lo dejaba siempre que íbamos juntos a ese lugar. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero había pasado. Inmisericordemente.
Hacía frío, y la ciudad estaba más oscura que nunca. Resguardándome lo mejor que pude del viento, -ya no sólo con el estómago revuelto, también con el pasado, con los recuerdos, apunto de vomitar nostalgia-, emprendí el camino hacia el anonimato, hacia las sombras.