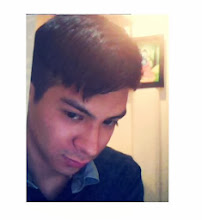Hoy me he enterado de que vienen los Pixies. Desde hace años babeo con la idea de verlos en vivo, lo que estuvo muy cerca de ocurrir en el 2004, cuando se había anunciado, al igual que esta vez, que vendrían en el mes de octubre. Cancelaron. Pero ese año vino The Cure, así que la decepción se convirtió en una nueva alegría.
Escuché por primera vez a los Pixies cuando cursaba la secundaria, tenía exactamente 12 años y odiaba la escuela, porque era una pocilga de barrio bajo infestada de pequeños proto-delincuentes. Los Pixies no fueron los primeros; antes de ellos Nirvana había sacudido y transformado mis neuronas prepúberes con los gritos crudos y afligidos de un Kurt Cobain que descubría apenas con un entusiasmo que no sentía desde mi afición a los dinosaurios a eso de los 6 años, por ahí de 1994, el año en que murió Cobain. Me llegó la explosión grunge otros seis años después de su muerte, por entonces ya nadie la recordaba, el revival de la generación X ocurrió algún tiempo después.
Comencé a coleccionar camisas de franela y compraba jeans rotos en los tianguis del domingo, a la par que sufría sacrificios monetarios para hacerme de los discos más representativos de la ola. Primero fue la discografía completa de Nirvana, excepto el Incesticide, que estaba absolutamente agotado por entonces. A lo que siguió las demás bandas del periodo, Pearl Jam y Soundgarden primero; Melvins, Alice in Chains y Mudhoney después; y con más sacrificio pues eran muy muy escasos las bandas menos afamadas como Dinosaur Jr, Butthole Surfers o Bikini Kill. Obviamente no podían faltar en mi colección -que crecía cada semana muy a pesar del dinero para almuerzo del recreo que retenía ascéticamente- las otras bandas emblemáticas que aunque no formaron propiamente parte del movimiento fueron indispensables para él: Sonic youth, Jesus and Mary Chain y, por supuesto, Pixies.
Aunque Nirvana siempre será la banda más representativa de mi temprana adolescencia, hay tres momentos importantes de mi vida que están en relación directa con alguno de los temas de la agrupación de Frank Black. El primero fue en el 2002, tenía trece años y aún estudiaba en esa escuela endemoniada, Secundaria Técnica 106; el colegio de los simplones, vulgares y viciosos vástagos de los habitantes de una de las colonias más conflictivas de Iztapalapa. Ahí pequeños crímenes eran comunes e incluso normales. Palizas diarias, consumo de marihuana y “chochos”, sexo incipiente y torpe en los baños y rincones oscuros. Yo era quizá el más joven de mis compañeros; el turno era vespertino y todos eran uno o dos años mayores a la edad que deberían tener para el grado que cursaban, yo era un año menor. Gran parte de ellos estaban influenciados por la vida de pandillas, consumían mariguana con descaro y orgullo, pues lo consideraban un símbolo de hombría y prueba de un extraño sentido de madurez. A mí, hijo de una familia decente, me habían advertido sobre “el peligro de las drogas”; sin embargo mi admiración por esa música prohibida y extraña por la que la mayoría de mis conocidos sentían repulsión, y por sus toxicómanos ejecutores poco a poco hizo brotar un pequeño retoño de curiosidad que culminó en mi férrea decisión de probar la hierba. Elegí un día simbólico, 5 de abril, aniversario número 8 de la muerte de Cobain. Me acompañaban en ese día luctuoso mi mejor amigo Vladimir -única persona con quien compartí aficiones y aflicciones de manera total, hasta que embarazó su novia en turno y tuvo que convertirse en un padre de familia responsable y cuasi-cristiano-, “el oso”, compañero que compartía nuestro amor por Nirvana, sólo que le gustaba más el ska; y otros dos sujetos que asistieron a la reunión sólo para quemar. El oso tocaba en su flamante guitarra, una Epiphone Les Paul, melodías a medias, intros y riffs destartalados de canciones de Nirvana, paró cuando comenzó a circular el hitter. Vladimir accionó el play en una grabadora que teníamos para la ocasión, el CD que estaba puesto no era de la banda de Seattle sino el Doolittle de los Pixies, sonaba “Monkey Gone to Heaven”, perfecta para el momento. No me gustó la mariguana y aunque volví a probarla días después en alguna hora muerta de la secundaria, con el tiempo comencé a desarrollar cierto tipo de desprecio hacia ella y sus consumidores.
El segundo momento fue en una fiesta improvisada en casa de alguien. La idea era sencilla, llegar temprano, beber mezcal y encaminarse a la escuela lo menos ebrio posible o al menos lo suficientemente sobrio como para disimular. Al llegar me serví un vaso y me senté en un sillón, Vladimir me acompañaba, pues íbamos juntos a todas partes. Al poco tiempo se me acercó Karla, una frondosa morena que se había enamorado de mí sin conseguir de mi parte más que una lujuriosa atracción física. Bebimos un par de vasos y me pidió que la acompañara a buscar no se qué a una de las habitaciones donde según dijo había dejado su mochila. Se tambaleaba un poco, y yo caminaba detrás de ella al son de sus caderas. Cerró la puerta detrás de mí, puso el seguro y se tumbó en la cama diciéndome ya estoy peda no te vayas a querer aprovechar de mí, mientras me miraba a los ojos flexionando y estirando las rodillas para enseñarme sus piernas cubiertas apenas por su falda tableada de secundaria. Me jaló hacía ella y comenzó a acariciar mi espalda por debajo de la camisa, nos besamos con furia y torpeza, hasta que mis manos se encontraron sobre sus senos. Nos besamos más, se quitó la blusa y le desabroché el brasier con gran ignorancia. Yo tenía 13 años, ella 14. Los suyos eran los primeros senos que veía, labrados en ébano, henchidos de frescura y de virginal sensualidad; comencé a besar el inicio de esos montes y ella arqueaba la espalda, para dirigirme más abajo, hasta la punta de sus pezones duros, ansiosos de mis labios púberes. Justo en ese momento cambió la música, ya no sonaba esa porquería proto-regaetonica de inicio del milenio, sonaba otra melodía, de una crudeza melancólica que apenas entendía, pero que adivinaba mía como el reflejo de una densa masa de cosas entrelazadas en lo profundo de mi psique: “Where is my mind?”. Fue Vladimir quien se había apoderado del aparato de sonido y por un glorioso momento impuso su voluntad sonora, antes de que algún ofendido por semejante estruendo derrocara el régimen de su tiranía y tornara a la antigua bazofia de puertorriqueños misóginos. Quedó trunca la canción como mi encuentro con la morena, porque sus amigas comenzaron a tocar la puerta y a llamarle pensando que estaba demasiado ebria para no saber lo que hacía. En realidad estaba más sobria que yo.
El tercer momento fue en un aula de clases, llevaba unos discman y Vladimir llevó unas bocinitas. Pusimos música en una hora muerta y pasó lo mismo, alguien se ofendió. Sentí un golpe en la nuca y escuché una voz que me decía quita tu pendejada, wey. Decidí no hacer caso; sentí otro golpe y escuché un ¿no me oyes, pendejo? La voz era de “el burro”, un sujeto malencarado y robusto mayor que yo por al menos tres años. Había soportado más de la mitad del segundo año de secundaría a aquel sujeto y a sus imbéciles esbirros. Yo era más pequeño y delgado que la mayoría, y fácilmente podía ser sometido por la fuerza. Así que tuve que aguantar un asiduo bullying de parte de todos ellos. Notaban, en su vulgar simplicidad de chacales imberbes, la ausencia de semejanza alguna entre sus personalidades y la mía, que era más bien taciturna y apartada; además siempre he tenido suerte con las chicas y la novia en turno del burro me había confesado su atracción por mí. Ese último golpe en mi nuca significó el epítome de toda esa serie de insultos y maltratos, así que sin pensarlo tomé por una asa el bote basura que estaba delante de mi banca, era de metal, era pesado, y con un solo movimiento, que aún no me explico se lo estrellé en la cabeza. Cayó al piso retorciéndose y chillando. En las bocinitas sonaba “Rock music”. Nadie volvió a molestarme.
Comencé a coleccionar camisas de franela y compraba jeans rotos en los tianguis del domingo, a la par que sufría sacrificios monetarios para hacerme de los discos más representativos de la ola. Primero fue la discografía completa de Nirvana, excepto el Incesticide, que estaba absolutamente agotado por entonces. A lo que siguió las demás bandas del periodo, Pearl Jam y Soundgarden primero; Melvins, Alice in Chains y Mudhoney después; y con más sacrificio pues eran muy muy escasos las bandas menos afamadas como Dinosaur Jr, Butthole Surfers o Bikini Kill. Obviamente no podían faltar en mi colección -que crecía cada semana muy a pesar del dinero para almuerzo del recreo que retenía ascéticamente- las otras bandas emblemáticas que aunque no formaron propiamente parte del movimiento fueron indispensables para él: Sonic youth, Jesus and Mary Chain y, por supuesto, Pixies.
Aunque Nirvana siempre será la banda más representativa de mi temprana adolescencia, hay tres momentos importantes de mi vida que están en relación directa con alguno de los temas de la agrupación de Frank Black. El primero fue en el 2002, tenía trece años y aún estudiaba en esa escuela endemoniada, Secundaria Técnica 106; el colegio de los simplones, vulgares y viciosos vástagos de los habitantes de una de las colonias más conflictivas de Iztapalapa. Ahí pequeños crímenes eran comunes e incluso normales. Palizas diarias, consumo de marihuana y “chochos”, sexo incipiente y torpe en los baños y rincones oscuros. Yo era quizá el más joven de mis compañeros; el turno era vespertino y todos eran uno o dos años mayores a la edad que deberían tener para el grado que cursaban, yo era un año menor. Gran parte de ellos estaban influenciados por la vida de pandillas, consumían mariguana con descaro y orgullo, pues lo consideraban un símbolo de hombría y prueba de un extraño sentido de madurez. A mí, hijo de una familia decente, me habían advertido sobre “el peligro de las drogas”; sin embargo mi admiración por esa música prohibida y extraña por la que la mayoría de mis conocidos sentían repulsión, y por sus toxicómanos ejecutores poco a poco hizo brotar un pequeño retoño de curiosidad que culminó en mi férrea decisión de probar la hierba. Elegí un día simbólico, 5 de abril, aniversario número 8 de la muerte de Cobain. Me acompañaban en ese día luctuoso mi mejor amigo Vladimir -única persona con quien compartí aficiones y aflicciones de manera total, hasta que embarazó su novia en turno y tuvo que convertirse en un padre de familia responsable y cuasi-cristiano-, “el oso”, compañero que compartía nuestro amor por Nirvana, sólo que le gustaba más el ska; y otros dos sujetos que asistieron a la reunión sólo para quemar. El oso tocaba en su flamante guitarra, una Epiphone Les Paul, melodías a medias, intros y riffs destartalados de canciones de Nirvana, paró cuando comenzó a circular el hitter. Vladimir accionó el play en una grabadora que teníamos para la ocasión, el CD que estaba puesto no era de la banda de Seattle sino el Doolittle de los Pixies, sonaba “Monkey Gone to Heaven”, perfecta para el momento. No me gustó la mariguana y aunque volví a probarla días después en alguna hora muerta de la secundaria, con el tiempo comencé a desarrollar cierto tipo de desprecio hacia ella y sus consumidores.
El segundo momento fue en una fiesta improvisada en casa de alguien. La idea era sencilla, llegar temprano, beber mezcal y encaminarse a la escuela lo menos ebrio posible o al menos lo suficientemente sobrio como para disimular. Al llegar me serví un vaso y me senté en un sillón, Vladimir me acompañaba, pues íbamos juntos a todas partes. Al poco tiempo se me acercó Karla, una frondosa morena que se había enamorado de mí sin conseguir de mi parte más que una lujuriosa atracción física. Bebimos un par de vasos y me pidió que la acompañara a buscar no se qué a una de las habitaciones donde según dijo había dejado su mochila. Se tambaleaba un poco, y yo caminaba detrás de ella al son de sus caderas. Cerró la puerta detrás de mí, puso el seguro y se tumbó en la cama diciéndome ya estoy peda no te vayas a querer aprovechar de mí, mientras me miraba a los ojos flexionando y estirando las rodillas para enseñarme sus piernas cubiertas apenas por su falda tableada de secundaria. Me jaló hacía ella y comenzó a acariciar mi espalda por debajo de la camisa, nos besamos con furia y torpeza, hasta que mis manos se encontraron sobre sus senos. Nos besamos más, se quitó la blusa y le desabroché el brasier con gran ignorancia. Yo tenía 13 años, ella 14. Los suyos eran los primeros senos que veía, labrados en ébano, henchidos de frescura y de virginal sensualidad; comencé a besar el inicio de esos montes y ella arqueaba la espalda, para dirigirme más abajo, hasta la punta de sus pezones duros, ansiosos de mis labios púberes. Justo en ese momento cambió la música, ya no sonaba esa porquería proto-regaetonica de inicio del milenio, sonaba otra melodía, de una crudeza melancólica que apenas entendía, pero que adivinaba mía como el reflejo de una densa masa de cosas entrelazadas en lo profundo de mi psique: “Where is my mind?”. Fue Vladimir quien se había apoderado del aparato de sonido y por un glorioso momento impuso su voluntad sonora, antes de que algún ofendido por semejante estruendo derrocara el régimen de su tiranía y tornara a la antigua bazofia de puertorriqueños misóginos. Quedó trunca la canción como mi encuentro con la morena, porque sus amigas comenzaron a tocar la puerta y a llamarle pensando que estaba demasiado ebria para no saber lo que hacía. En realidad estaba más sobria que yo.
El tercer momento fue en un aula de clases, llevaba unos discman y Vladimir llevó unas bocinitas. Pusimos música en una hora muerta y pasó lo mismo, alguien se ofendió. Sentí un golpe en la nuca y escuché una voz que me decía quita tu pendejada, wey. Decidí no hacer caso; sentí otro golpe y escuché un ¿no me oyes, pendejo? La voz era de “el burro”, un sujeto malencarado y robusto mayor que yo por al menos tres años. Había soportado más de la mitad del segundo año de secundaría a aquel sujeto y a sus imbéciles esbirros. Yo era más pequeño y delgado que la mayoría, y fácilmente podía ser sometido por la fuerza. Así que tuve que aguantar un asiduo bullying de parte de todos ellos. Notaban, en su vulgar simplicidad de chacales imberbes, la ausencia de semejanza alguna entre sus personalidades y la mía, que era más bien taciturna y apartada; además siempre he tenido suerte con las chicas y la novia en turno del burro me había confesado su atracción por mí. Ese último golpe en mi nuca significó el epítome de toda esa serie de insultos y maltratos, así que sin pensarlo tomé por una asa el bote basura que estaba delante de mi banca, era de metal, era pesado, y con un solo movimiento, que aún no me explico se lo estrellé en la cabeza. Cayó al piso retorciéndose y chillando. En las bocinitas sonaba “Rock music”. Nadie volvió a molestarme.